En esta cuarta entrega, Salvador Morel recorre las calles de un Madrid mágico y evoca su pasado como caído. El Alquimista es un relato (empieza a leerlo aquí) que ofrecemos a nuestros nuevos lectores para que se introduzcan en el mundo de los Repudiados.
Balada de los caídos y La ley de los caídos (D. D. Puche) son novelas de fantasía noir ambientadas en un mundo de ángeles caídos que sufren un eterno castigo viviendo ocultos entre los mortales. Una combinación de misterio, terror y melancolía. Publicadas por Grimald Libros.
EL ALQUIMISTA
Un relato del mundo de los caídos,
ambientado en el Madrid de la posguerra
IV
Tras ese primer encuentro pasaron
varios meses, en los que Morel no supo nada del Alquimista; naturalmente, la
tarjeta y la invitación para quedar habían sido más una cortesía que otra cosa,
y así lo entendió. Siguió haciendo su vida con normalidad, que en aquella época
de privaciones, dolor y resentimientos, era sin embargo apacible y llevadera.
Es cierto que veía con desgarro lo que ocurría a su alrededor, cómo el mundo de
los mortales, del que Morel aún no terminaba de sentirse alejado del todo, era
una herida abierta y supurante. Pero él, que había quedado huérfano durante la
guerra ‒en un bombardeo sobre Madrid‒ y no tenía ya una familia por la que
sufrir, podía dedicarse a la vida de esteta despreocupado que le brindaban los Almas
Errantes; ellos eran, al fin y al cabo, su nueva familia. Y especialmente
Joanna, su compañera, con la que disfrutaba del lento y dulce pasar del tiempo
de su vida inmortal, a la que apenas terminaba de acostumbrarse después de
quince años.
Cuando en la cama, de noche, la
contemplaba dormida ‒aun en la noche más cerrada, sus ojos sobrenaturales
podían verla, igual que oía perfectamente su pulso y sentía su aura
aterciopelada, que lo envolvía y embriagaba‒, se preguntaba por qué ella
querría estar con él. No era bueno para el estatus de Joanna, aunque, a la
inversa, sí lo había sido para el suyo. Ella era una caída relativamente joven,
pero es que él era un niño de poco más de treinta años, y esa diferencia de
experiencia y de poder solía hacerse notar mucho. Pero desde que él fue
presentado ante los Almas Errantes e introducido en el Camino, ella siempre le
había mostrado su interés. Al principio, como su mentora, a pesar de que no fue
ella quien lo descubrió; lo había encontrado, rezando un día en San Isidro, un
tal Jacques, que se hacía llamar el Vagabundo, un Solitario que iba y venía por
todo el sur de Europa, pero que tenía amigos aquí y allá ‒cosa inusual entre los
no alineados‒. Uno de ellos era Joanna; ambos eran franceses, del Mediodía, y habían
tenido algo en común décadas atrás. Aquel joven Morel, apenas un adolescente, iba
a San Isidro a rezar porque temía estar perdiendo la cabeza; percibía cosas que
los demás no, y notaba que algo oscuro crecía en su interior. Creía que el
demonio lo había poseído, pero le aterraba hablar de ello con sus padres ‒eran
una familia pobre, inculta y muy católica‒. Jacques fue su primer contacto
entre los Primeros Hijos, aunque Morel, durante mucho tiempo, no se enteró de
su auténtica naturaleza. En todo caso, el Vagabundo se desentendió rápidamente
de él y se lo encomendó a Joanna, que aceptó ocuparse de él. A sus padres les
dijeron que “la señora” necesitaba un “mozo” para hacerle recados, y de hecho,
le estuvo pagando un pequeño salario que él entregaba a su padre puntualmente.
Pero lo que hacía en realidad, durante la jornada, era llevarlo al palacete de
los Poetas cerca del Retiro para empezar su formación. Unos años después,
cuando sus padres murieron, se hizo cargo legalmente de él, pues aún era menor.
Fue ella la que lo introdujo en
el mundo de los Repudiados y le mostró los secretos que lo hicieron
estremecerse de miedo; la que le explicó que no debía temer a los demonios,
porque él, de hecho, era uno de ellos; la que lo guio a través de las pruebas
que los iniciados tienen que pasar para alcanzar el Despertar y ser aceptados
como nuevos miembros de la comunidad. Durante ese período de formación, se
ocupó también de que el joven Morel, tan sólo un muchacho, se iniciara en otros
secretos más prosaicos, proporcionándole acceso a los placeres de la carne
además de los espirituales. Y, una vez acepado como miembro del clan, y contra todo
uso y costumbre, decidió quedarse con él. En realidad, Morel no había conocido
a otra mujer; Joanna era todo su mundo, una vez rompió todas las ataduras con
su anterior vida, y en cierto modo estaba prisionero de sus encantos. Pero
entonces aún no se daba cuenta. Era feliz.
Joanna había regresado ya de Francia, aunque se demoró allí dos semanas más de lo esperado porque los asuntos que tenía que atender se habían complicado. En ese tiempo, Morel se entretuvo deambulando por las calles de Madrid, casi siempre de noche. Se paseaba sin rumbo fijo, simplemente deleitándose con todo aquello con lo que la ciudad le permitía empaparse. En cada callejuela, placita o taberna encontraba mil estímulos que nunca hubiera imaginado siendo mortal, y que ahora lo hacían desbordarse. Se preguntaba si siempre sería así o si terminaría por acostumbrarse y dejaría de experimentar esas explosivas sensaciones; pensaba que así sería, al ver que los mayores buscaban aficiones y placeres siempre nuevos y cada vez más extraños ‒por no decir retorcidos‒. Así que quería apurar la copa de los pequeños deleites.
No tenía mayores obligaciones,
pues no pertenecía a ningún Gremio; no era todavía el Juez que llegaría a ser.
Los Sibaritas se organizaban al margen de esas categorías a las que otras
familias eran tan proclives. Para ellos todo era goce, y no distinguían el que
producen los libros del propio de las obras manuales o de los propios mortales,
así que no diferenciaban a Sabios, Fabricantes o Pastores. Y tampoco eran muy
dados a las figuras que representaran la autoridad, tales como Guardianes o
Vigilantes, dado lo individualistas y ácratas que eran. Cifraban en ello su propio
valor, de hecho. Así que, libre de tareas, teniendo todo su tiempo para
dedicarse a los placeres de los sentidos y de la mente, vagaba por Madrid sin
propósito. Se quedaba extasiado ante las auras de los edificios viejos, que de tantas
cosas han sido testigos, y en cuyo interior tantas almas mortales se han
liberado de la carne; disfrutaba del ambiente cargado de las fondas, donde
siempre había gente tomando vinos y contando chistes, pese a la atmósfera
generalizada de monótona tristeza que lo embargaba todo. Acariciaba con los
ojos la mezcla de construcciones y ornamentos tradicionales castellanos con el
estilo barroco, con el posterior neoclasicismo y con la mayor funcionalidad
contemporánea. Paseaba junto a las tapias de conventos de enormes puertas de
madera remachadas con clavos y de fachadas desconchadas. Si aún eran horas,
entraba en alguna iglesia; siempre le habían gustado y, pese a las típicas
creencias populares, los caídos pueden entrar en ellas sin problema alguno. Dios
ignora a todos por igual.
Con Joanna ya de vuelta, se
dedicaron a actividades más sofisticadas, esas que Morel, cuando estaba solo,
realmente evitaba, porque la elevación estética de los suyos siempre le quedó
un poco larga. Era, ciertamente, más de tascas que de restaurantes caros; era
más de tablao flamenco que de ópera. No desdeñaba esas cosas, las apreciaba en
su justa medida, pero no vivía para ellas. Era omnívoro, como le dijo aquel día
al Alquimista a propósito de la literatura. Y fue precisamente tomando un café
irlandés con Joanna, en una terraza de las inmediaciones del Palacio de Oriente,
cuando sintió un aura que le era familiar y, al volverse, allí estaba don
Rodrigo Díaz de Heredia, mirándolo con una sonrisa afable mientras fumaba un
purito.
‒¡Rodrigo! Me alegro de verlo…
‒dijo, levantándose.
‒Oh, no se levante, no se levante…
‒se acercó y le estrechó la mano cálidamente.
‒Ésta es Joanna.
‒Encantado.
‒Igualmente ‒respondió Joanna
levantándose también y dándole dos besos. Sus gestos siempre eran seductores;
dónde acababa su atractivo natural y empezaba el sobrenatural era imposible de
saber. Seguramente la pregunta no tenía sentido. Morel se fijó en que su
belleza no le era indiferente al Alquimista.
‒¿Tenía prisa? ¿Quiere sentarse
con nosotros y tomar algo? ‒le preguntó.
‒Oh, no, no tenía prisa alguna.
Muchas gracias ‒dijo, sentándose. El camarero se acercó, solícito; le pidió un
vermut con triple seco.
‒No sé si os conocéis, Joanna…
‒La adquisición de ese bellísimo
libro, ¿verdad? ¿Usted fue quien nos lo consiguió?
‒Ése fui yo ‒contestó, ufano.
‒He podido disfrutarlo. Una
delicia.
‒Para mí es un orgullo que le
haya proporcionado alguna satisfacción.
Joanna sabía perfectamente que
era el Alquimista, aunque nunca se lo hubieran presentado formalmente, y éste
sabía perfectamente que era una de los Sibaritas; pero los protocolos entre los
caídos están llenos de fórmulas y rodeos. En su trato, los caídos del siglo XX
parecen haberse quedado anclados a comienzos del XIX.
‒¿Y adónde se dirigía, si no es
indiscreción? ‒preguntó Morel.
‒No lo es. Iba al taller de un
amigo, que es luthier. Probablemente uno de los mejores del país. Iba a
mostrarme la última obra en la que está trabajando: un violonchelo que está
construyendo con madera original italiana del siglo XVIII. Su materia prima es
el pasado, literalmente. Una maravilla. Ya hay música antes de tañer la primera
nota.
‒¿No será Ernesto Prieto? ‒preguntó
Joanna.
‒¿Lo conoce? ¡No me diga! Vaya,
tengo que reconocer que con los miembros de su distinguida familia uno no se
aburre nunca; están ustedes entre la poca gente interesante que debe de quedar en
todo Madrid ‒Joanna le devolvió una sonrisa‒. De hecho, su… amigo ‒entonó
la palabra con picardía, mirándolo de reojo‒ ya me lo demostró el otro día.
‒No se ría. Yo no aporté mucho a
la conversación, realmente. Sólo las opiniones de un lego en la materia.
‒Para nada, para nada. Tiene
usted un criterio propio, lo cual siempre es valioso. Uno sugerente, además. Me
sorprendió.
‒Lo que hubiera dado por estar
presente en esa charla ‒terció Joanna‒. Qué envidia. De verdad que me
encantaría asistir a una tertulia literaria en la que participara usted.
‒Eso ocurrirá en el instante mismo
en que lo desee, Joanna. Sólo tiene que decir dónde y cuándo.
‒Estoy segura de que podemos
arreglarlo.
‒Salvador tiene mi tarjeta. ¿La
conserva, verdad?
‒Por supuesto; la llevo encima,
de hecho ‒se sacó la cartera del bolsillo de la chaqueta y de ella extrajo la
tarjeta y la mostró.
‒Pero dígame, Joanna, ¿de dónde
es su fascinante acento? ¿Toulouse?
Ella enarcó las cejas.
‒Más cerca de Carcasona, en
realidad. Pero veo que tiene buen oído.
‒Oh, son los años. He conocido a
mucha gente de todas partes. ¿Y hace mucho que no va por allí?
‒Pues mire: recientemente, un
asunto familiar me obligó a desplazarme.
El Alquimista la miró fijamente
con esa expresión afable suya tan particular. A Morel le parecía que Joanna le
llamaba la atención de una forma muy evidente. Pero él no era celoso; que la
mirara todo lo que quisiera.
‒Espero que todo fuera bien ‒dijo
el Alquimista al fin.
‒Sí, sí, no hay ningún problema.
Cosas rutinarias.
‒Perfecto, entonces. No tengo
demasiada prisa, ¿les apetece tomar algo más?
Y se tiraron otra hora allí
charlando animadamente acerca de libros y música, hasta que el Alquimista se
levantó y dijo que no podía hacer esperar más a su amigo. Se fue no sin antes
insistir en invitar, y bajo la promesa solemne de que, esta vez sí, se verían
pronto. Joanna y Morel le dieron su palabra y se fue por la calle de Bailén,
silbando alegre mientras caminaba.
‒Es un hombre notable ‒le dijo
Joanna cuando se hubo alejado.
Y era cierto. Habían pasado un
rato muy relajado, como la otra mañana en su piso. Era alguien que transmitía
una cordialidad y un sosiego tremendos. Morel se preguntaba de dónde saldrían las
extrañas habladurías acerca de tan simpático personaje.
PUEDE QUE TE INTERESE LEER...
¿Se hacen los demonios preguntas acerca de su propia existencia? ¿Les preocupa saber quiénes son, qué son? ¿Están obsesionados por su destino? Cómo no... Y sus textos, o los de aquellos mortales que los han conocido, lo reflejan muy bien.
En los tiempos en que la historia se confunde con las leyendas, los ángeles caídos fueron adorados como dioses y héroes, y a menudo fueron poderosos reyes, grandes sabios o temidos hechiceros. En algunos lugares [...].
Unos días después, Joanna y él se
pasaron por casa de uno de los Sibaritas más distinguidos, Álvaro Velasco, al
que llamaban el Conde por su afortunada combinación de riqueza y porte aristocrático,
aunque ciertamente nunca había pertenecido a la nobleza. Iban a reunirse allí
unos cuantos de la familia para tomar unos aperitivos y escuchar un recital
poético acompañado de música de arpa. A Morel todo eso le parecía excesivamente
demodé, pero, ¿cómo le iba a decir que no a Joanna? Y además, necesitaba
integrarse mejor en la comunidad, era consciente de que estaba manteniendo
excesivas distancias, incluso para lo individualistas que eran. Durante el
aperitivo se enteraron de algo, un rumor que corría por la ciudad, el cual les
contaron más como un chisme entretenido que con preocupación, pues lo cierto
era que no afectaba especialmente a los Sibaritas.
Por lo visto, se había detectado
que varios mortales importantes, entre los que había que contar abogados,
financieros y algún que otro alto funcionario del Régimen, estaban bajo
influencias sobrenaturales. Sus mentes habían sido sugestionadas y les habían
sacado información sensible; los Lectores de la Autoridad lo habían comprobado,
después de que se advirtieran en ellos ciertos comportamientos extraños. Y ahí
estaba lo más gordo: que entre esos tipos importantes ‒les contó Estefanía, una
Sibarita con un gusto por los chascarrillos que a Morel le parecía impropio de
un ángel caído‒ estaban unos cuantos siervos de la Autoridad. Mortales de
confianza, de los que están enterados de su existencia. De los que son correas
de transmisión de su poder sobre los mortales, y manejan, por tanto, suficiente
información. Así que el asunto era muy serio. En cuanto al recital, Morel tuvo
que reconocer para sus adentros que fue una delicia.




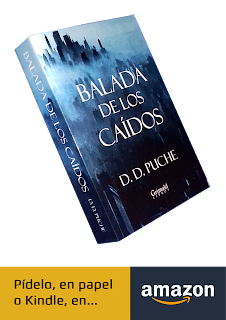
![https://www.facebook.com/Baladadeloscaidos/posts/1377601839048215?__xts__[0]=68.ARBIZD4lI65njIrHsx3Z6mTtCQzMf7eAq2Ff3UUP1CTa8jNxiBrmztlcw1H5n-55GC-bkkIIceRUd7m5JxK7HIn6fOl5UkM2niDOlDhczrt1DPGiFs1pxlGzzfZ10-cXDW3g72oU1ewBpPckiWPU4SEf0v5Ly5yOtA26Ler1z7y9EIS7fjDc5H9aMuYX-NG8qKLu8eTX-5e0t9HvuFM9FwqOqAbw9_pnY9RpVvVLAkLjuemyhto8Ucew4O29onh05PutbwsssofrSVnYJUbJdnFsHZ1jeQfCcJ9o1b9Jkhd6kF0FF_mk01ik9XPetXfoZAn4WT28RgsjyaswQpegm_iyhg&__tn__=-R](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSj7NfNuR4JvGThCpg0m8b4uc92tBBRX7At7Fs7VH2mbLAKRH662LpLFaS1D3r5ID7U-LNDjI88SXCrQanBWUZgK6ydf48i3Ntm8jM8i_DNRhYqVXvgBEbop5cAOm5fNDxryy7d7kSAuM/s1600/6.jpg)


No hay comentarios:
Publicar un comentario