¿Quieres entrar en el mundo de los caídos? Lee este relato protagonizado por Salvador Morel, el protagonista de La ley de los caídos.
Balada de los caídos y La ley de los caídos (D. D. Puche) son novelas de fantasía noir que nos introducen en un mundo de demonios que sufren un eterno castigo viviendo ocultos entre los mortales. Una combinación de terror, misterio y melancolía. Publicadas, en papel y digital, por Grimald Libros.
EL ALQUIMISTA
Un relato del mundo de los caídos,
ambientado en el Madrid de la posguerra
I
Ocurrió durante la posguerra.
Madrid, donde la República resistió hasta el final, se había convertido en una
ciudad gris y deprimida, en la que la destrucción material no era ni por asomo
tan grave como la derrota moral que se dejaba sentir. Ésta tenía consecuencias
espirituales, cómo no, que para los caídos se hacían patentes en las auras de
las personas y de los edificios, en los flujos de energía de las calles y
avenidas, en las leves vibraciones en su piel que despertaban las plazas y mercados
abarrotados de gente buscándose la vida. La muerte y la tristeza hervían todavía
en la capital.
Eso no importaba mucho a los más
viejos entre los caídos, acostumbrados a ver cambiar el mundo de los mortales
como quien sigue un serial radiofónico o una novela en los que no se juega nada
esencial; su supervivencia, en aquella ocasión, no se veía amenazada ‒como sí
lo estuvo en otras catástrofes del pasado‒, y los negocios que manejaban desde el
anonimato tampoco. Es más, la reconstrucción tras la contienda estaba siendo bastante
provechosa para muchos ellos, bien posicionados en sectores estratégicos de la
industria privada.
Para los más jóvenes, en cambio,
como era el caso de Morel, con apenas quince años desde el Despertar ‒era poco
más que un niño para los suyos‒, aquello era todavía muy doloroso. Estaban aún muy
involucrados emocionalmente en la tragicomedia de los mortales, la veían como
algo propio; y Morel, de hecho, había sido partidario del bando republicano,
aunque no participó personalmente en la guerra. Los caídos no podían: todos
fueron neutrales en la práctica. Ya se lo decían los demás: «no te mezcles en
sus asuntos. Déjalos pasar. Ellos habrán muerto y serán olvidados y tú aún
serás joven. Nuestra medida del tiempo es otra, y nuestros asuntos miran a
largo plazo». Era la postura generalizada, y desde luego era la de los pocos
miembros de su familia, los Almas Errantes, que había en España, más
preocupados por la contemplación estética y los más refinados placeres que por
los asuntos mundanos. Incluso durante los bombardeos, estuvieron más
preocupados por los fondos del Museo del Prado que por las pérdidas humanas.
«El arte es eterno, la vida humana frágil y marchita. Hay que poner la atención
en lo duradero, no en lo efímero; eso no es sabio», le decía Joanna, con la que
estaba por entonces. Él asentía silenciosamente, mientras negaba en su
interior. Y ella lo sabía, claro, y sonreía con cierta condescendencia. Se daba
cuenta de todo, y se lo perdonaba. Lo duplicaba en edad ‒ella tendría en esa
época en torno a sesenta años‒, aunque apenas parecía una veinteañera. Y seguiría
así durante décadas.
Balada de los caídos
Tapa blanda | Digital (epub) | En Amazon
La ley de los caídos
Tapa blanda | Digital (epub) | En Amazon
Tapa blanda | Digital (epub) | En Amazon
La ley de los caídos
Tapa blanda | Digital (epub) | En Amazon
Morel no era todavía Juez; no
tenía ni la edad ni la experiencia para serlo. Apenas dos años antes había sido
reconocido como miembro de pleno derecho de la comunidad, mediante la ceremonia
del Renacimiento. En aquellos años inciertos, en una ciudad no del todo
reconstruida, bajo un régimen autoritario que perseguía todo lo que había sido valioso
para él hasta entonces, se limitaba a vivir de las rentas que proporcionaba su
clan. Los Almas Errantes ‒los Sibaritas, o Poetas, como también los apodaban, por ser tan dados a
la belleza y el arte‒ eran pocos, pero estaban bien acomodados, gracias a sus
colecciones de arte, joyas y antigüedades. Sólo con la venta de pequeñas partes
de las mismas, tras la guerra ‒era sorprendente la cantidad de gente que
resultó beneficiada con el cambio de régimen y de repente tenía grandes sumas
que gastar‒, obtuvieron un capital que les daba generosos intereses. Los bancos,
desde luego, no salieron perdiendo con la guerra; nunca lo hacen. Además de esas rentas, tenían un buen puñado
de acciones en empresas francesas y suizas, lo que les garantizaba su despreocupado
tren de vida.
Incluso con las tropas nacionales
al otro lado del campus de la Universidad Central, habían estado celebrando
actos sociales en pisos lujosos de Retiro y Alcalá, ya fuera para disfrutar de
un Sorolla sacado a escondidas de las zonas ocupadas, o de un cuarteto de cuerda,
o de una lectura poética. Cosas de ese estilo. Y Morel asistía a ellas del
brazo de Joanna, para la cual ése era el único sentido de la vida. Un hedonismo
sofisticado y espiritual, lejos de las pasiones por el poder o de los placeres más
brutales, propios del resto de los caídos, a los que miraban con aires de
superioridad. Él también era sensible a esa sofisticación, alimentada además
por sus ritos de formación e iniciación, que le habían dado una forma imborrable
a su alma. Pero, con sus sentidos sobrenaturales saturados de ese olor a muerte
y escombros que nunca terminaba de disiparse, no le parecía que se pudiera
llegar a disfrutar plenamente de esas cosas; no en un mundo así, no mientras
todo estaba hecho pedazos. Aquello le parecía una farsa, la huida de un
colectivo incapaz de enfrentarse a la realidad. Prácticamente desde el principio,
su distanciamiento de los Sibaritas se hizo patente; Morel pensaba en su fuero íntimo
que no había sido seleccionado por el clan adecuado ‒aunque ninguno de los
demás le parecía mejor‒, y en realidad sólo su amor hacia Joanna le hacía
soportar toda aquella escenificación narcisista. Pero sus días con ella estaban
también contados, aunque no quisiera asumirlo.
En la posguerra madrileña, todos
los caídos de la región ‒que serían cosa de un centenar‒ buscaban mantener el
estatus anterior a la destrucción, y a ser posible, aprovechar la coyuntura para
incrementarlo. Se dedicaban a eso incluso las familias más poderosas, como los
Herederos de la Raza Celestial ‒conocidos como los Marqueses‒ y los Portadores
de la Luz ‒apodados los Antorchas‒. Aunque ya venían controlando a los mortales
desde las sombras, una guerra civil lo trastoca todo, y hay que conseguir
nuevos contactos entre las cúpulas dominantes, así como siervos, o sea, los
mortales iniciados en el secreto de los caídos. Esto se hace muy necesario cuando
los anteriores estaban en el bando perdedor, y hay que recomponer toda una red
de favores e influencias. Se decía en los mentideros de la ciudad que los cabecillas
del alzamiento contra la República, quizá hasta el mismísimo Franco, eran
acólitos de los Marqueses, ya tuvieran conocimiento de su auténtica naturaleza
o no; pero lo cierto es que, hasta donde se sabía a ciencia cierta, éstos no
habían tenido nada que ver con la guerra, y a lo sumo su error había sido por
omisión: no la habrían visto venir o no habrían hecho todo lo posible por
evitarla. Parecía un asunto entre mortales que, de hecho, perjudicaba la
estabilidad reinante de las distintas comunidades de los caídos del país, especialmente
la madrileña. Y los caídos no son muy dados a favorecer los cambios. Les gusta
la inercia, lo perdurable, como a cualquier aristocracia, por más que ésta siempre
flote sobre las transformaciones, que nunca llegan a tocar su fondo.
Pero, si la mayoría de los
Repudiados se dedicaban a administrar lo mejor posible las consecuencias de la
guerra, había algunos que vivían directamente de ellas; que se alimentaban de
esa conmoción espiritual, de los flujos emocionales que la devastación y las
represalias produjeron. Esa energía estaba en todas partes, era el aire que los
caídos respiraban; pero en vez de limitarse a percibirlo, como algo más o menos
desagradable, había quien sabía destilar esa energía y aprovecharla. El
más importante de ellos fue el Alquimista, un caído del que se sabía poco,
aparte de que tenía una edad considerable ‒no menos de doscientos años‒, y
según se decía, era oriundo de Toledo; allí, al parecer, había sido introducido
en círculos de hermetismo extremadamente reservados, incluso para los de su
estirpe.
Salvador Morel protagoniza la
novela La ley de los caídos,
ambientada en el presente. Puedes encontrarla en…







![https://www.facebook.com/Baladadeloscaidos/posts/1377601839048215?__xts__[0]=68.ARBIZD4lI65njIrHsx3Z6mTtCQzMf7eAq2Ff3UUP1CTa8jNxiBrmztlcw1H5n-55GC-bkkIIceRUd7m5JxK7HIn6fOl5UkM2niDOlDhczrt1DPGiFs1pxlGzzfZ10-cXDW3g72oU1ewBpPckiWPU4SEf0v5Ly5yOtA26Ler1z7y9EIS7fjDc5H9aMuYX-NG8qKLu8eTX-5e0t9HvuFM9FwqOqAbw9_pnY9RpVvVLAkLjuemyhto8Ucew4O29onh05PutbwsssofrSVnYJUbJdnFsHZ1jeQfCcJ9o1b9Jkhd6kF0FF_mk01ik9XPetXfoZAn4WT28RgsjyaswQpegm_iyhg&__tn__=-R](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSj7NfNuR4JvGThCpg0m8b4uc92tBBRX7At7Fs7VH2mbLAKRH662LpLFaS1D3r5ID7U-LNDjI88SXCrQanBWUZgK6ydf48i3Ntm8jM8i_DNRhYqVXvgBEbop5cAOm5fNDxryy7d7kSAuM/s1600/6.jpg)


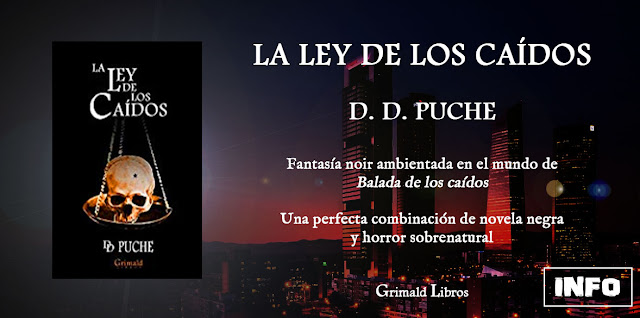
No hay comentarios:
Publicar un comentario